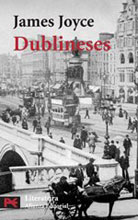
Si la nieve no tuviera para mí, aún como cuando era niña, tanto de mágico, ¿hubiera olvidado las últimas páginas del relato de James Joyce, Los muertos?, me pregunto.
Y también me pregunto –intrigada- qué me ha hecho recordar, hoy, agosto, la frase de Mary Jane: Dicen que no habíamos tenido una nevada así en treinta años; y leí esta mañana en los periódicos que nieva en toda Irlanda. Ninguna de las explicaciones que encuentro me convence: suelo decir que más que leer Dublineses, me axfisié en él (o con él); la prosa de Joyce tan minuciosa, tan precisa, la combinación explosiva de simbolismo, realismo y costumbrismo, y perderse de continuo en disquisiciones políticas, morales o religiosas, dieron al traste con mi deseo de leerle, al menos, en dos ocasiones anteriores. Aún así, recuerdo el último relato como un todo que, necesariamente, hubiera de desembocar en los bellos párrafos finales.

Los muertos –dicen quienes entienden-, narra -y magistralmente, añaden- detalles cotidianos de la época de Joyce. Y naderías. No sé yo si es pruedente llamar nadería a:
Un ganso gordo y pardo descansaba a un extremo de la mesa y al otro extremo, sobre un lecho de papel plegado adornado con ramitas de perejil, reposaba un jamón grande, despellejado y rociado de migajas, las canillas guarnecidas con primorosos flecos de papel, y justo al lado rodajas de carne condimentada.
Parece cierto que sus relatos encuentran motivos para existir en, y por, aquella sociedad pueblerina, apocada y, sobre todo, invadida. Una sociedad que mima, y cuida, hasta el más mínimo detalle la pantomima en la que vive.

Otros, que también entienden, aseguran que en Dublineses, James Joyce alcanzó a escribir una prosa poco más que aceptable, escrita, eso sí, “por un britante publicista de sí mismo”, pues, consciente de que los relatos eran muy regulares, y adelantándose a las posibles críticas desfavorables, los denominó «Epifanías». Si eso no era (es) digno de un gran publicista, merececía serlo: si no, cómo se explica que todavía oigas (caso de que no te importe te excomulguen –literariamente hablando-): no son relatos, son epifanías. Amén, añado yo. Quizá porque a mí me da igual lo que sean. Como me da igual, un poco igual, lo que Joyce cuenta en Los Muertos. Principios del siglo XX , e Irlanda, son un tiempo y un espacio tan alejado de mí, que me declaro incapaz de reconocerme en ellos.
De la prosa de Joyce –y hablo de Dublineses que es lo único que he leído suyo- me gusta esa forma de insinuar, de no terminar, de no decir definitivamente, y de no describir físicamente a sus personajes. Pero carentes de la emoción que imprimía a sus historias, por ejemplo, Dickens -aunque su Londrés también me quedara bastante lejano-, los temas que Joyce desarrolla en las suyas me dejan fría. Incluso el motivo que le lleva a escribir los bellísimos párrafos con los que ponen fin a Los muertos, me pareció trivial; y no dejó de parecérmelo hasta que, días después, pensé en el protagonista. Mr. Conroy , el hombre seguro de sí mismo, que, incluso, parece intelectualmente superior a los demás, nos muestra su fragilidad hasta en tres ocasiones: pregunta a Lily si aún va a la escuela; su respuesta negativa le hace presuponer que pronto se casará con su novio. Lily responde con cierta amargura, y Joyce nos cuenta que: se sonrojó como si creyera haber cometido un error y, sin mirarla, se sacudió las galochas de los pies y con su bufanda frotó fuerte sus zapatos de charol.

expuestos en la Fundación Josep Pla de Pala.
Más tarde, la señorita Ivors, nacionalista convencida, consigue , también, hacerle perder su seguridad al acusarle de poco patriota.
Es casi al final cuando el autor nos descubre al verdadero Gabriel (¿al verdadero Joyce?) Antes, y a lo largo de dos páginas, aún podemos reconocerle en aquel otro que se siente importante, admirado, orgulloso de su mujer y de la belleza ésta, y asistimos -en sus pensamientos- a un irrefrenable deseo de amarla. Algo menos de dos páginas le bastan para darnos un motivo que le hace sentir, otra vez, su fracaso. Y, aun cuando narra un hecho real, lo hace como con desgana y de una forma que lo convierte en poco creíble: en varias ocasiones me pregunté cómo era posible que alguien a quien una antigua canción sume en un pesar tan hondo que le obliga a deshacerse en lágrimas, había logrado ocultarlo tanto tiempo. Pero en realidad, da igual: el mundo interior del protagonista se refleja en los cristales. Su mujer duerme; él la observa, advierte en su rostro el paso del tiempo y, aunque no quiere reconocerlo -quizá por primera vez-, piensa: aún es bella. La decepción, el dolor, los celos, el fracaso, habitan, ahora, en un aún:
y, mientras pensaba cómo habría sido ella entonces, por el tiempo de su primera belleza lozana, una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma. No quería decirse a sí mismo que ya no era bella, pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Furey desafió la muerte. (…)

Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio cómo los copos, de plata y de sombras, caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Siempre, siempre el poniente, el oeste, el viaje hacia lo desconocido (o hacia la muerte como, según cuenta una leyenda celta, nos lleva su barquero). Joyce, permite que aquel hombre, tan seguro de sí, muera ante nuestro ojos para dar paso a tres párrafos excelentes, que valen –casi- por todo el relato; recordarlos, y ya ha pasado tiempo, aún me emociona.
Gabriel Conroy, que páginas atrás, cuando el autor se esforzaba en axfisiarme con la agitación de las hermanas Morkan, la música falta de emoción que interpretaba Mary Jane, el dolor de pies de Lily; o con sus pensamientos, en tanto que, majestuosamente, trinchaba el ganso, y que se sentía íntimamente complacido, feliz y enamorado, es, en estos momentos, frente al cristal y la nieve, un ser patético a quien un muerto roba lo único que de verdad poeseía: un pasado tan idealizado como aquel en el que, posiblemente, vivía la sociedad irlandesa que él frecuentaba.
Hoy estoy convencida de que únicamente con esos mimbres se tejería tan bello cesto:

Dublín, Irlanda.
Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas, caía suave sobre el mégano de Allen y, más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon. Caía, así, en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Furey, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos.
MERMELADA DE FRESA.
Cinco vocales, veintiocho letras, frases, párrafos. Formas y más formas de decir; o de entender. O de encontrarte entre los restos de tu propio naufragio. Y si lo pienso (vale, podría discutir conmigo sobre mis costumbres, pero sólo conseguiría perder el tiempo) es porque hoy, igual que cualquier otra mañana, te nombra cada palabra que me viene a los labios. Por eso, además de despotricar un poco sobre esta vida mía, que a veces me recuerda una bicicleta estática, o sobre que estoy harta de dar pedales que nunca me llevan a ninguna parte, sé, que de nuevo trazaré una línea imaginaria sobre el lienzo cuarteado por el calor, o por el frío, o por la escasa calidad del óleo con el que fue pintado: lo hago siempre que desayuno frente a él; lo hago desde el día que observé que la mar andaba un poco escorada por babor: al pintor se le fue la mano y su obra «pierde agua» por la esquina derecha. De seguir así (sonrío), navegará por el pasillo, o quizá se deslice por la cuerda que baja a lo más profundo de este pozo que es mi conciencia (o consciencia) para, luego, regresar húmeda por el sudor que le provoca el esfuerzo de traerme ese ‘agua’ que necesito para subsistir. O quizá no llegue a deslizarse. Quizá embarrancará en las piedras del brocal, oscuras de umbría y musgo, refugio de ranas recién nacidas y larvas, que algún día, quién sabe, serán mariposas.
No. La vida no es una bicicleta estática. Quizá un marino que se embarca cada mañana. Que me embarca: desde que estuve niña en La Habana, canta Carlos Cano –y mientras él canta, releo la página del libro que he dejado abierto, a mi derecha. Y lo cierro. Cierro Un libro con sabor a sal, a pan; un reencuentro con la gente del pueblo y con la luz del mar. Uno de los textos más íntimos de Josep Pla: Cinco historias del mar.
(El destino más digno del pan es la boca de los hambrientos, pienso, pero antes –tú no estás bien de la cabeza, me digo al tiempo que lo embadurno de mantequilla y mermelada-, antes, repito, lo fue el cestón que lo contuvo. El cestón es como esos textos que olvidamos de inmediato porque nada nos dicen ni recuerdan; o como un poema que no nos emociona, porque no fue escrito, o recitado, para nosotros: por eso deja de tener importancia hasta que vuelves a tener hambre.

en Sant Miquel del Fai
Yo ya no tengo hambre, pero aquí sigo, sentada, escuchando la muerte que se desangra en blanco y negro sobre las teclas de un piano: redondo, con hechuras de cederrón (no es que no queden pianos como los de antes, es que no caben en ningún sitio). Todo sigue su curso, también la vida. La vida, que se atora, se atolondra, se deja atropellar por los tranvías de las viejas capitales; que viaja en ambulancia, y regresa de su paro cardiaco en mis recuerdos mientras contemplo un cuscurro de pan, rojo de sal y samba, abandonado en el plato. La vida se alimenta de nuestro propio suero -ése que con tanta arrogancia colgamos de un palo niquelado-, o de una rosa o de un: «tócala otra vez Sam».
He cerrado Cinco historias del mar, y abro: Lo que hemos comido, también de Josep Pla. La cocina convertida con el paso del tiempo en mera ilusión del espíritu, la cocina auténtica, sin prisa y con amor al prójimo que reclamaba Pla, parece renacer en el presente: la nostalgia del escritor (son palabras de Manuel Vázquez Montalbán, autor del prólogo). Me gusta Pla. Y aunque muchos de sus libros están en catalán y no lo entiendo como me gustaría, lo intuyo. Lo intuyo como intuyo cosas escritas en otros idiomas o en el mío propio: en mi idioma interior, Ése que sólo uso para hablar contigo, indescifrable, como lo son para los demás -casi siempre- nuestras intenciones, incluso para ti.
Intuyo. Y «desacuso» a quien hay acusado (reconozco que hace cinco minutos no estaba yo para florituras) de que –hoy- no soy capaz de ver la magia de las cosas. No es culpa suya. Voy a mirarme en el espejo. A mirarme, y a borrar de mi cara las pinturas de guerra con las que he amanecido.
Está buena la mermelada de fresa, eso sí.
Texto:
Blanca Sandino.